El sexismo y clasismo en la normativa del empleo del hogar y los cuidados en España, aunado a las
restricciones racistas de extranjería, vulneran la vida y derechos de las mujeres migrantes que en su lucha
por una vida digna quedan expuestas a diferentes tipos de explotaciones.
Dora González y Maryórit Guevara | 9 Junio 2021
Cada mes, Aurora Hernández hace una pausa en su trabajo para ir al Locutorio, una tienda de conveniencia en
la que prestan servicio de envío de remesas, desde donde manda a su esposo y sus dos hijos en Nicaragua 900
de los 1,100 euros que le pagan por su trabajo de interna cuidado a una señora de 85 años en Bilbao, España.
Un trabajo que inicia cada día a las 7:30 a.m. y que con suerte concluye a las 10:00 de la noche.
Migró a España en 2017, luego de trabajar vendiendo libros, ser auxiliar contable e incluso doméstica,
empleo que al perder decidió migrar para sostener los estudios de sus hijos. Cuatro años después cuenta que
las pocas condiciones laborales que como interna tenía se han extremado. El domingo que era su único día
libre lo ha perdido. La señora a quien cuida “no se adapta con otra persona” lo que supone asumir su
atención las 24 horas del día los siete días de la semana.
“Acepté todas las condiciones que me pusieron porque tenía una deuda en Nicaragua y llevaba tres meses en
España sin trabajo”, comenta. Una deuda de tres mil dólares - de la que pagó el doble - que adquirió para
poder costearse el viaje y los primeros días de estadía en País Vasco, la comunidad de España donde se
concentra la mayor cantidad de mujeres inmigrantes de origen nicaragüense.
Es el único trabajo que ha desempeñado en España, un denominador común entre las mujeres migrantes que ante
la falta de documentos de residencia como le sucede a Aurora, quedan atrapadas en el
régimen de internas que supone una total ausencia de derechos laborales, la exposición a
diferentes tipos de violencia y vivir escondidas en España, razones por las que las organizaciones de
trabajadoras del hogar y los cuidados lo denominan “la esclavitud moderna” .
Aunque la señora que cuida es independiente, su jornada laboral alcanza las 15 horas diarias en las que
atiende sus necesidades básicas, la acompaña y mantiene la casa limpia. No tiene salidas los fines de
semana, excepto algunas horas en las que la anciana mira televisión o toma la siesta, y que Aurora aprovecha
para visitar el piso (casa) que comparte con otras mujeres y por el que paga 60 euros mensuales de los 200
euros que le restan una vez enviada la remesa hasta Nicaragua.
“Tienes que trabajar 40 horas a la semana, pero en el régimen de interna no se cumple pues las mujeres
trabajamos hasta 60, 70 incluso 80 horas a la semana. El doble del horario porque estás 24 horas disponible
para la persona empleadora”, denuncia Edith Espínola, migrante paraguaya y vocera del Servicio Doméstico Activo
(Sedoac), organización que demanda la desaparición del régimen de interna.
En este proceso, la situación de regularidad o irregularidad administrativa de las mujeres adquiere
protagonismo en especial porque de las 580, 500 personas que trabajan en el sector, el 80% son mujeres
migrantes, según datos del Seguro Social en España que refleja que solo el 68% se encuentran dadas de alta,
es decir estarían cotizando.
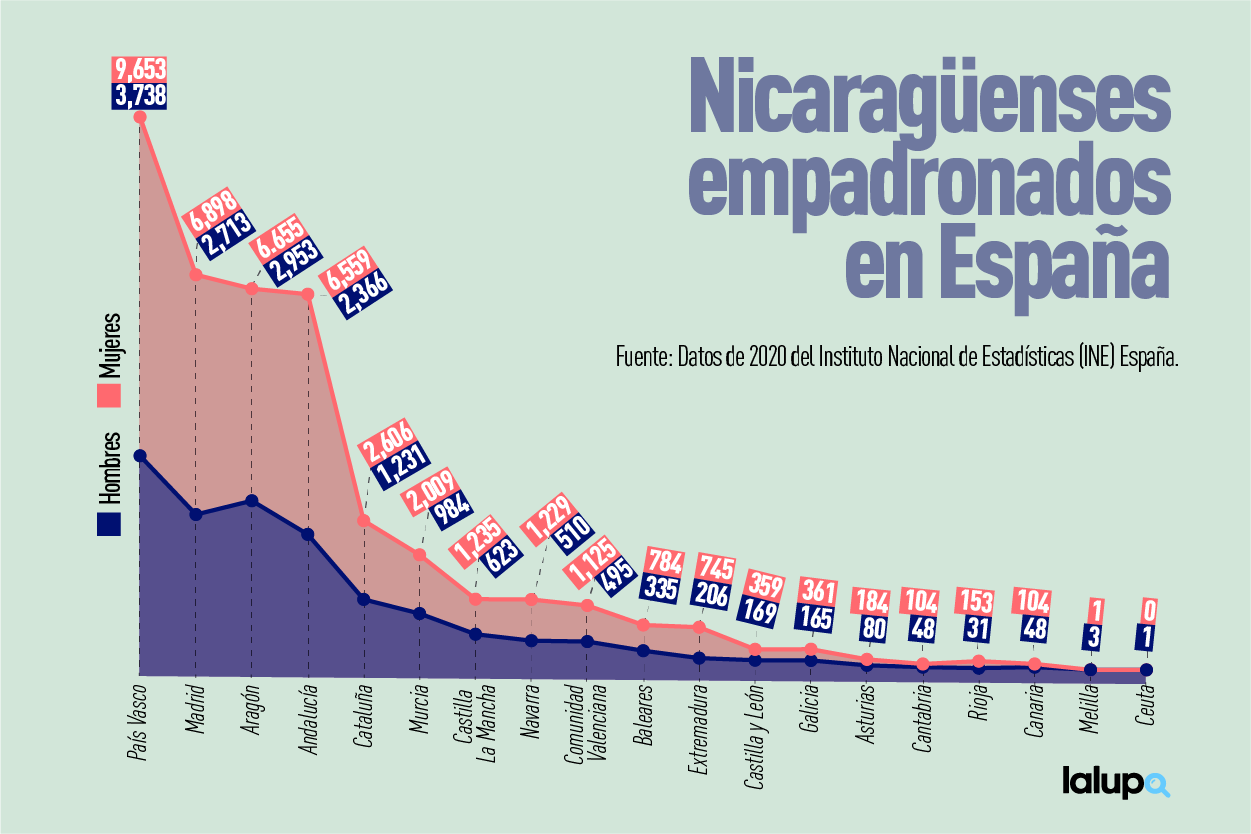
Legislación sexista, clasista y racista
En noviembre de 2011, España aprobó el Real Decreto 1620/2011 que regula la
relación laboral del servicio del hogar familiar. Aunque su aprobación implicó un avance con respecto a la
legislación que el país mantenía desde 1985, en la cual las personas trabajadoras del hogar y los cuidados
estaban al margen del derecho laboral, aun niega derechos básicos a las personas que trabajan en este sector
empujandolas a la informalidad y la ilegalidad.
La ausencia del reconocimiento del derecho al paro o subsidio por desempleo es la
principal discriminación de la legislación en comparación con otros sectores laborales, también marca una
diferencia en el pago de idemnización; fija una base de cotización máxima muy inferior a la del resto de
trabajos y deja un vacío legal en torno a la jornada nocturna o régimen de pernocta.
Frente a esta realidad, las organizaciones defensoras de los derechos de las trabajadoras del hogar y los
cuidados, demandan al Estado español la ratificación del Convenio nº189 de la Organización Internacional del
Trabajo (OI) sobre trabajo decente, que le obligaría a garantizar derechos como el subsidio por desempleo,
entre otros que vulneran a las mujeres que ejercen los cuidados.
“La infravaloración social del trabajo de cuidados y el empleo de hogar a nivel histórico y la necesidad del
sistema capitalista, patriarcal y racista en el que vivimos de mantenerlo en la parte invisible del iceberg
hace que este siempre haya sido un trabajo informal, minusvalorado, desprestigiado y dominado”, sostiene el
estudio
¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las empleadas de
hogar’, editado en 2018 por el consorcio de oenegés Zentzuz Kontsumitu – Consume con
sentido que recoge testimonios de 19 mujeres inmigrantes sobre su trabajo en el hogar y los cuidado.
Muchas son las mujeres como Aurora que se embarcan en importantes deudas para financiar el viaje y demás
gastos, lo que genera una necesidad de encontrar trabajo a toda costa. Esta presión aumenta si en el país de
origen hay alguien que necesita la remesa para sobrevivir o para paliar gastos médicos o educativos como en
el caso de Virginia González.
En noviembre de 2018, llegó a España después de abandonar su trabajo en un call center donde devengaba un
salario de U$ 368 dólares (301 euros), que no le ajustaba para la manutención de sus tres hijos de siete,
seis y tres años, así como la posibilidad de mejorar su vivienda ubicada en el barrio Hugo Chávez en
Managua.
Desde su llegada a España se encuentra en Madrid donde se desempeña como trabajadora del hogar y los
cuidados devengando un salario de 850 euros mensuales, un monto menor al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) vigente situado en los 1.108,33 euros mensuales para las personas con contrato a tiempo completo o
bien en régimen interna.
Aunque se le han presentado oportunidades laborales para acceder a un salario mayor – ejerciendo el mismo
trabajo - ha preferido no “correr el riesgo” debido a lo vulnerable de las personas de la tercera edad
frente al covid-19, pero sobretodo porque no tiene regulada su condición migratoria, y prefiere mantenerse
en la vivienda donde trabaja ante la promesa que le han hecho de ofrecerle un precontrato para aspirar a una
residencia por arraigo social.
La Ley de Extranjería como se le conoce a la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, establece que para aspirar a una residencia
por arraigo social las personas deben cumplir cuatro requisitos primordiales: permanencia continuada por
tres años; no tener antecedentes penales; presentar un precontrato laboral por más de un año y un informe de
vínculo familiar o arraigo social.
Por ello, para las mujeres inmigrantes que habitan en comunidades como Madrid o Barcelona donde es inminente
el riesgo que un oficial de policía te detenga y te solicite tu documentación e implique la posibilidad de
una deportación o el traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el
régimen de interna supone “un refugio precarizado” propiciado por la confluencia de la Ley de
Extranjería y la Ley de Empleo que además lo convierten en un sector invisibilizado y sin derechos, aunque
sean esenciales para la sostenibilidad de la vida.
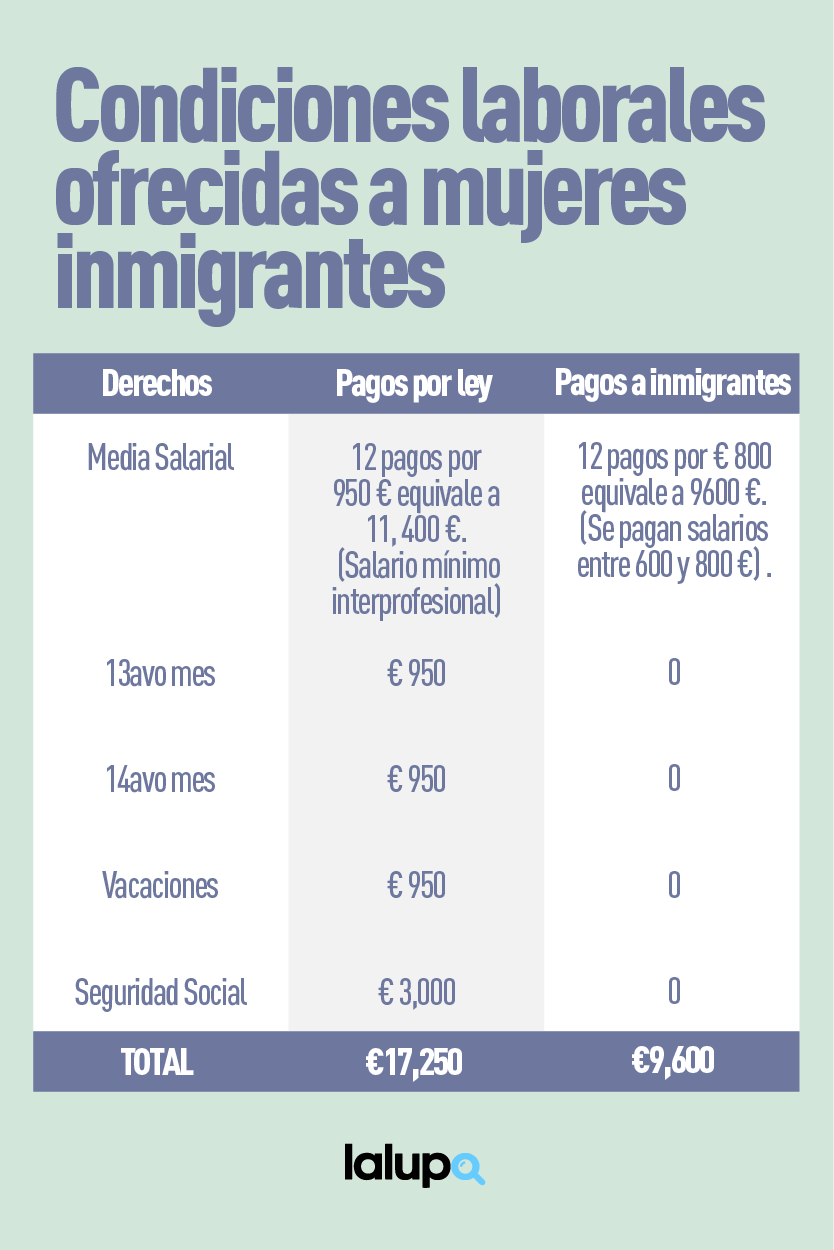
La explotación traspasa el cuerpo de las mujeres
La vida de Fátima Sierra está marcada por la migración. Tenía 16 años cuando inició la travesía de viajar de
su natal Somoto a Costa Rica donde su madre trabajaba como doméstica. Durante diez años vivió entre ambos
países hasta que, a sus 30 años, migró a España.
En su primer año, logró ahorrar para pagar el boleto de avión de su marido y de otras dos hermanas con
quienes habita en País Vasco. A pesar que llegó hace cuatro años, está empadronada y trabaja en el régimen
de interna por un salario de 800 euros aún no ha logrado la residencia por arraigo social ante la falta de
un precontrato laboral.
La promesa que le hicieron en una vivienda, donde durante dos años cuidó a una señora, fue incumplida cuando
intentó solicitar el arraigo social, y sus empleadores desistieron de hacerle el precontrato ofrecido porque
significaba reconocerle sus derechos y pagar la cuota del seguro social que habían esquivado mientras Fátima
estaba en situación irregular.
Una violación común al Real Decreto 1620/2011 propiciada por la falta de
documentación de las mujeres inmigrantes y la necesidad económica que algunas familias aprovechan para
actuar con impunidad frente a un grupo de personas – creciente en España - obligadas a trabajar en malas
condiciones ante la falta de opciones laborales y derechos reconocidos.
Las organizaciones defensoras de los derechoas de las mujeres trabajadoras de los cuidados y el hogar
denuncian que estas condiciones afectan la salud física y mental de las trabajadoras, en forma de fatiga,
insomnio, estrés o ansiedad. Fátima ha experimentado agotamiento y cansancio debido a la sobrecarga física
que según su médico de cabecera, le ha impedido tener un embarazo a termino.
“Las mujeres inmigrantes nos estamos muriendo, pero estamos enfermas por el trabajo que hacemos como
internas porque cuando migramos somos mujeres sanas”, explica la nicaragüense Jamileth Chavarria de la
organización Las Brujas Migrantes. En España, las personas inmigrantes en situación irregular tienen un
limitado acceso al sistema sanitario público que solo las reconoce en caso de emergencia.
La investigación
Mujer inmigrante y empleo de hogar: situación actual, retos y propuestas de la
Federación de Mujeres Progresistas de Madrid de 2020, uno de los pocos estudios que ponen la mirada sobre la
situación de las mujeres inmigrantes, denuncia que “las lesiones físicas o el cansancio mental de las
trabajadoras del hogar” no son reconocidos como accidentes laborales.
Mientras la Inspección de Trabajo alega que no puede controlar lo que ocurre dentro de los hogares porque
son espacios íntimos por lo que “de puertas adentro nadie sabe lo que pasa”.

Fátima Sierra planea regresar a Nicaragua para descansar y permitirse embarazarse.
Una de cada diez ha sufrido violencia sexual
En abril de 2021, las autoridades policiales de España detuvieron a una pareja de residentes en Vigo que
sometía a abuso sexual, agresión sexual, detención ilegal, trata y explotación ilegal a siete mujeres
migrantes entre las que se encontraban nicaragüenses.
Bajo el lema: “Soy tu empleada de hogar, no tu esclava sexual” diversas organizaciones pusieron de
manifiesto las violencias que las mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar y los cuidados enfrentan ante
la informalidad, una Ley de Extranjería que las obliga a subsitir en medio de la informalidad y la
invisibilidad propia del espacio doméstico como lugar de trabajo.
El informe Violencia
sexual a mujeres inmigrantes del sector de los cuidados del Fondo de Mujeres Calala y la
Asociación Por ti Mujer realizado en 2020 sobre los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer,
2019; el Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España, 2018 y del Informe Anual de
la Red de Centros Mujer, 2019 revela que “una de cada diez mujeres empleadas del hogar
declara haber sufrido violencia sexual en su espacio de trabajo”.
Aunque el índice de denuncia es muy bajo debido a la extrema vulnerabilidad que las empuja a soportar – en
impunidad – todo tipo de agresiones por procurar el empleo como indica María Mendoza Rivera quien sobrevivió
al acoso sexual de un señor de la tercera edad a quien cuidaba.
Comenta que por la avanzada edad del hombre no desconfió por lo que la primera noche de trabajo durmió con
la puerta del cuarto abierta, en especial porque a cada hora debía levantarse ante los llamados del hombre,
sin embargo el silencio de la segunda noche le levantó las alarmas.
“Me levanto y cuando enciendo la luz miro que solo estaban la chanclas. Se había levantado y había dejado
las chanclas para que creyera estaba dormido, pero se fue al cuarto de baño y se desnudó. Se había quitado
el pañal después de que supuestamente no podía caminar y venía desnudo al cuarto donde yo estaba”, relata.
Después de esa noche, María ‘trancaba’ la puerta del cuarto con una silla en la que “medio dormía”. Durante
varias noches el hombre, que además la insultaba por su condición de inmigrante, intentó forzar la puerta,
pero no lo logró. Ella nunca denunció el caso porque “no tenía permiso de residencia”, sin embargo a la
semana renunció.
“Lamentablemente pase esa situación aunque otras mujeres han pasado cosas peores. Ahora estoy cuidando dos
varones, pensé que no iba a volver a cuidar a ningún varón, pero volví a cuidar porque me ha salido el
trabajo y lo he tenido que tomar”, dice mientras se consuela con un “es lo que hay”, la frase de resignación
que resuena en España.
El estudio
¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las empleadas
de hogar’, editado en 2018 por el consorcio de oenegés Zentzuz Kontsumitu – Consume con sentido explica que
“las situaciones de violencias machistas, racistas y clasista no son hechos aislados y excepcionales, sino
que caracterizan a este sector donde se ejercen y concretan los sistemas de dominación, asimetrías y
relaciones de poder a los que las mujeres quedan expuestas”.

El “pedregoso camino” para lograr un ‘arraigo social’
María ha logrado tres permisos de residencia y de trabajo temporal. El primero lo obtuvo después de tres
años de haber llegado a España. Este se renueva a los doce meses, siempre y cuando, la personas haya estado
de alta al menos nueve meses en el seguro social. El segundo da derecho a dos años y a partir de este, el
siguiente permite una residencia de larga duración (hasta cinco años), pero María no ha logrado obtenerla.
Aunque los requisitos parecieran alcanzables, en la mayoría de los casos, después de tres años de
invisibilidad, no se llegan a cumplir y se cae nuevamente en situación de irregularidad propiciado por la
situación económica de España ante la cual “las mujeres inmigrantes son la respuesta – de bajo costo – de la
crisis de cuidados” que no asume ni el Estado ni los hombres.
“Se está subvencionando un servicio privado de atención a las personas dependientes dejando así este
problema en la esfera privada familiar, sin ‘molestar’ ni al género masculino, para que se incorpore de
manera responsable y protagonista en el reparto de las responsabilidades de cuidado y del trabajo de
cuidados, ni al Estado para que desarrolle políticas públicas adecuadas a las necesidades de atención y
cuidado de la población”, argumenta el estudio ¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las
empleadas de hogar’.
En este momento, cuando María por su estadía en el país optaba a una tarjeta de larga duración (cinco años)
cuenta con una que apenas es válida por un año. La ausencia de un contrato de jornada completa o indefinido
se lo impidió. Muchas mujeres aun cuando tienen contratos por horas no logran cumplir el requisito, pues
ante el Estado Español deben probar que cuentan con los ingresos aptos para sostenerse económicamente.
Admite que la documentación aunque la reconoce como residente (por un año); le da derecho a la atención
sanitaria; le ofrece la posibilidad de estudiar aunque en la realidad no lo logré porque el trabajo en el
hogar y los cuidados le consume el tiempo y la energía, esta no evita que quienes la contratan le ofrezcan
salarios menores al mínimo, eviten darle de alta en el seguro social y además la “ofendan y maltraten” por
su condición de inmigrante.
“El racismo está demasiado impregnado en esta sociedad. No va a cambiar por mucho que lo denunciemos porque
es generalizado”, reconoce con indignación María, quien a pesar de no haber regresado - ni de visita - a
Nicaragua en estos ocho años logró traer a uno de sus tres hijos mediante la figura de reagrupación
familiar.
Un beneficio que, en el caso de Aurora, parece más un sueño, pues apenas (en 45 días desde la publicación de
este reportaje) tendrá su primer permiso de residencia y trabajo, que aunque no cambiará sus condiciones
laborales, le permitirá, después de cuatro años, viajar a Nicaragua para abrazar a sus hijos y celebrar que
el mayor se graduará de ingeniero
*Algunos de los nombres de las protagonistas de este reportaje se han modificado como una forma de no
revictimizar y protegerlas ante el racismo, y en el caso de las de Nicaragua la represión política.
Vídeo e infografías de Yordán Somarriba.
Luis González es el autor de las ilustraciones.
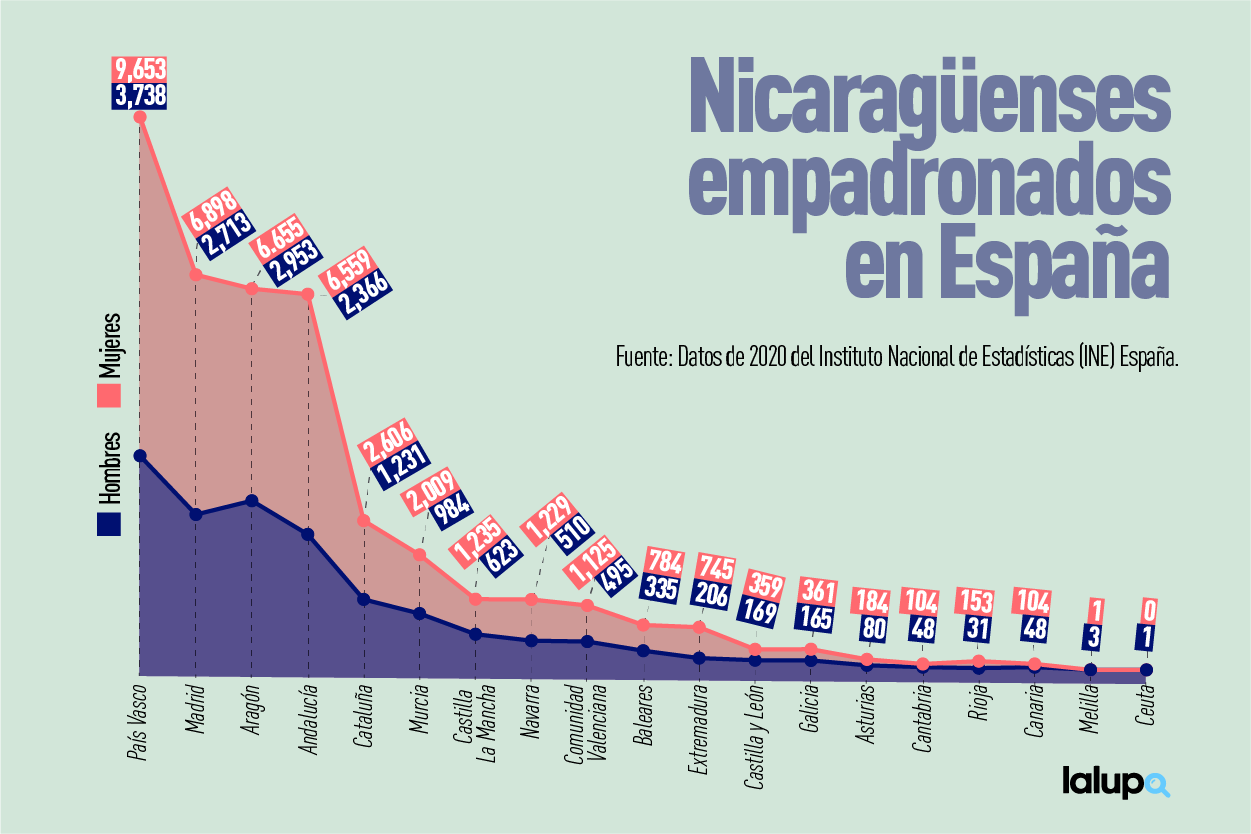
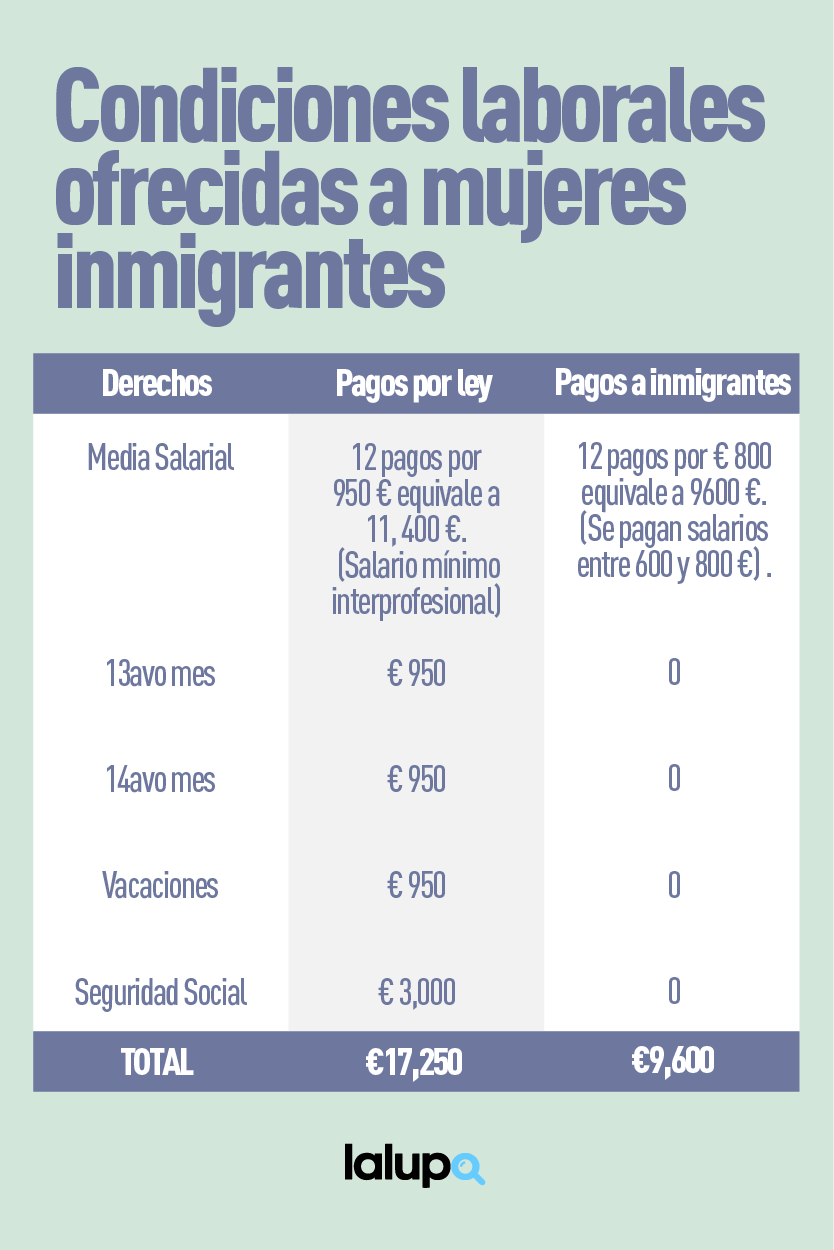


 Nicaragüenses migrantes alivian con las remesas
la pobreza de sus hogares
Nicaragüenses migrantes alivian con las remesas
la pobreza de sus hogares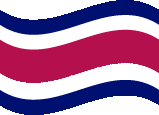 Informalidad y abusos, el costo de enviar remesas
desde Costa Rica
Informalidad y abusos, el costo de enviar remesas
desde Costa Rica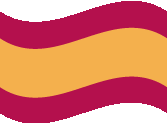 Mujer, pobre e inmigrante: El perfil de la
precariedad laboral en España
Mujer, pobre e inmigrante: El perfil de la
precariedad laboral en España